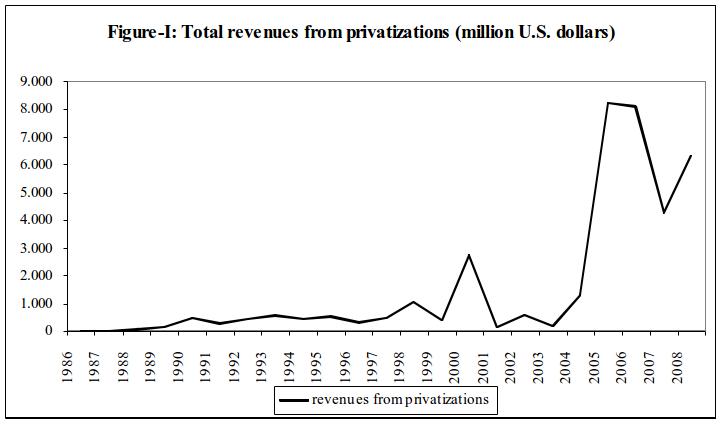¿Cuales son las ventajas y desventajas de mirar a la crisis actual del sistema capitalista de una perspectiva histórica de largo plazo?
La desventaja explícita de tal perspectiva es que, cuando se definan términos históricos largos, en otras palabras períodos diferentes del sistema capitalista, muchas especificidades y el dinámico actual de la lucha de clase son necesariamente son descartados o reducidos a meras simplicidades. La investigación de las hegemonías del sistema capitalista establecido en escala mundial oculta las particularidades de las relaciones de países diferentes con las estructuras hegemónicas en diferentes momentos de jerarquía determinada. Mirar en “largo-plazo” lo hace inevitable…
La ventaja de tal periodización, por otra parte, es que permite uno a desarrollar un sentido de varios fenómenos dentro del contexto de las leyes de movimiento de modo de producción capitalista en nivel histórico-mundial, más que ocuparse de todos esos fenómenos uno por uno. Abstracciones teoréticas sobre las leyes de movimiento de todo sistema permite el analista a investigar la conducta de solo un país o una región sobre la base de estas construcciones teoréticas. En otras palabras, dentro de este contexto analítico, el movimiento o la conducta de un sistema entera se considera como un determinante del movimiento o de la conducta de sus partes.
Debido a su profundidad y extensión, la crisis actual trae las cuestiones sobre el movimiento del de producción capitalista como un sistema histórico-mundial a nuestra mente. Uno debe verlo como una ironía de la historia que el orden del mercado declaró su “victoria final” en la esfera ideológica inmediatamente después de la desaparición del socialismo real; sin embargo después solo dos décadas, la pregunta ahora es, “¿cómo el capitalismo procederá?”
Actualmente, el punto histórico de referencia más frecuentemente mencionado es el choque de 1929 y la Gran Depresión de los 1930s. Sabemos que esta turbulencia había llevado a una nueva guerra mundial, y solo de ahí le jerarquía imperialista podría cambiar. La referencia a 1929 tiene sentido dentro de este alcance; la jerarquía imperialista actual también puede cambiar después de un shock intenso. Los marxistas académicos por mucho tiempo han estado interesados en la cuestión, “¿cómo el mundo se parecerá después tal cambio?”
La deficiencia más grande de reconocer la crisis del sistema capitalista y el período en el cual estamos en esta manera es la indiferencia que este implica en cuanto al “factor subjetivo” en la historia, es decir, reducir los impactos de la lucha de clase en el curso de la historia a un tipo de “distribución de probabilidad”. Según tal idea, el derrumbe del sistema como un resultado de intervenciones revolucionarias es solo un aspecto, una probabilidad, dado dentro del espectro de la distribución predeterminada; por consiguiente de esta perspectiva, que anula el papel de la subjetividad, no es posible desarrollar una esquema analítica que reconoce el proceso en cuanto a oportunidades, necesidades, desventajas, tareas y responsabilidades antes del sujeto revolucionario de la historia.
Entonces, ¿cómo avanzamos?, ¿cómo construimos nuestro método analítico? Por supuesto, percibimos el mundo por la lente de marxismo-leninismo, de este modo no estamos en una posición de agotarnos con un busco interminable de metodología. Tenemos nuestra metodología de percibir cambios históricos, y como materialistas, por supuesto, no trivializaríamos el movimiento de factores objetivos, pero como estudiantes de la lógica dialéctica, enfocaríamos superficies de interacción entre factores subjetivos y objetivos, y comprenderíamos la fuerza y sentido de los vectores que surgen en este espacio.
Entonces la pregunta crucial para nosotros no es que será el futuro del capitalismo y nuestra tarea no debe ser especular sobre la forma de jerarquía imperialista en las próximas décadas. Preferimos mirar a las posibilidades de una revolución socialista que puede surgir de esta escena. La rivalidad, tensiones y luchas de poder entre las fuerzas imperialistas tienen significado solamente dentro de este contexto.
Trataré un poco más la crisis de 1929 como un punto de referencia otra vez. La pregunta fundamental no es como el imperialismo reaccionó antes la Gran Depresión y si estas reacciones se pueden repetir es esta situación actual. Sino, debemos mirar a los conflictos históricos acumulados por la Gran Depresión, y el desarrollo desigual de estos conflictos y contradicciones. ¿En cuáles territorios y sobre cual dinámica de clase esta crisis grande del sistema capitalista creó oportunidades revolucionarias? ¿En qué nivel pudieron la clase obrera y masas trabajadores del mundo pudieron utilizar estas oportunidades?, y ¿cómo pudo reestructurar el imperialismo a si mismo después del catástrofe que creó?
Utilizar la perspectiva de largo plazo que mencioné al empezar podría ser útil en este sentido. Sin embargo, para evitar o al menos minimizar las desventajas de esta perspectiva, podemos construir nuestra perspectiva de los círculos en los cuales las contradicciones del sistema han acumulado al sistema como un todo. De este modo, podemos facilitar aunque no podamos superar, la tensión entre el análisis concreto de la situación concreta de la lucha de clase y la periodización histórica del movimiento del sistema entero.