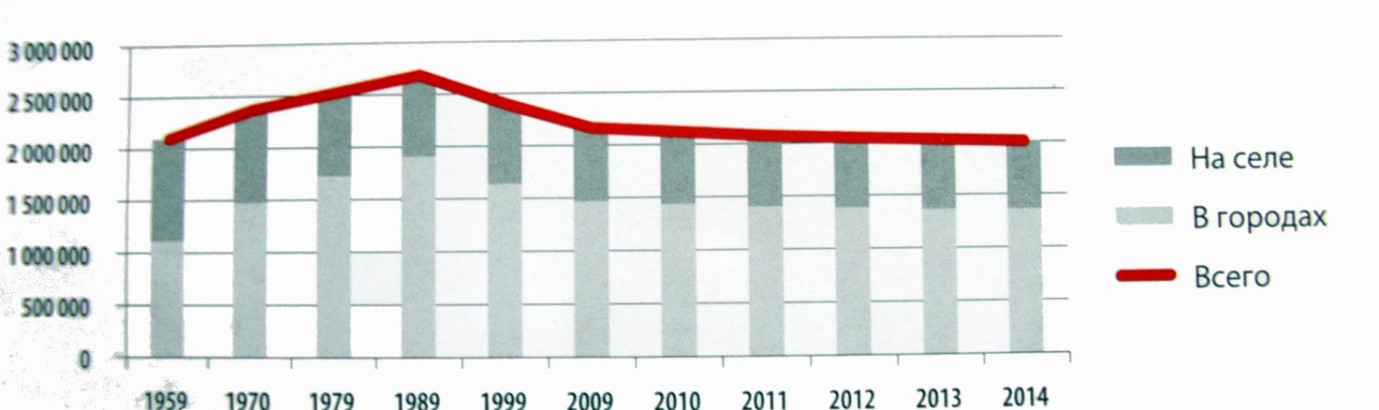La década de los sueños rotos, ese podría ser el título que resumiese los diez años de pertenencia de Letonia a la UE.
Para la mayoría de la población de etnia letona del país, la principal razón de la participación en la desintegración de la URSS y de todo el sistema socialista fueron los mitos sobre el “Estado nacional”. Para ser más precisos, el retorno al sistema de supremacía étnica existente en la década de los 30 del siglo pasado, época de la dictadura burguesa nacionalista. Al mismo tiempo, en el tránsito del siglo XX al XXI, una mayoría de letones, independientemente de su origen étnico, creyeron ingenuamente que, tras la desintegración del sistema económico socialista y la secesión de la URSS, vivirían en el “mundo del consumo” (que conocían únicamente a través de los “escaparates”, los programas de propaganda de los países capitalistas y las historias de los turistas). Al mismo tiempo, esperaban que todas las conquistas sociales de la sociedad socialista se mantendrían.
Mucha de la euforia de la “Revolución Cantada[5]” se transformaría luego en un sentimiento de desesperanza y pesimismo. Se logró el objetivo fijado por el anti-soviético Frente Popular de Letonia, pero la vida de la mayoría de la población no mejoró. Al contrario, la situación se hizo mucho peor debido al colapso económico y a la alteración de las relaciones económicas con otras repúblicas de la antigua Unión Soviética. A finales de los años 90 del siglo pasado, el Estado letón estaba al borde de la bancarrota. En ese momento la camarilla nacionalista de derechas que gobernaba llevó a cabo la política de abandono de la idea de la independencia estatal, organizando una gran campaña de propaganda favorable a la adhesión a la OTAN y la UE. La agitación era necesaria porque muchos letones todavía albergaban ilusiones de “independencia”. Entendieron la definición de independencia de manera bastante ingenua, igualando a Letonia con países grandes altamente desarrollados. Es más, el nivel de rechazo a todo tipo de uniones o asociaciones interestatales era tan alto en los primeros años de la época post-soviética que se incluyó una cláusula en el Código Penal que preveía consecuencias penales incluso en caso de agitación (¡!) a favor de tales uniones. Se produjo una situación asombrosa: al comenzar una campaña oficial para la adhesión a la Unión Europea, el gobierno cometió un delito desde los puntos de vista formal y legal. Aun así, tales esfuerzos de las autoridades letonas fueron apoyados tanto por la OTAN como por la UE, dado que se ajustaban totalmente a la política imperialista de esas alianzas.
En septiembre de 2003 se celebró el referéndum sobre la entrada de Letonia a la UE, en el que el 66,97% apoyó unirse a la UE, pero el 32,26% se manifestó en contra[6].
Fue característico que los resultados de la votación se diferenciasen claramente según bases étnicas: en las regiones mono-étnicas donde la población era sólo letona, más del 80% votó a favor, mientras en las regiones rusófonas (como en Daugavpils, segunda ciudad del país), un 67% votó en contra.
Junto a esto debe señalarse que no se realizó ninguna votación sobre la entrada en la OTAN, porque la mayoría de la población consideraba que había que preservar el estatus de Estado neutral.
Además, los residentes letones que tenían el estatus de “no ciudadanos” (en aquel momento unas 700.000 personas se encontraban en esta situación, más o menos un tercio de la población del país) no tuvieron oportunidad de expresar su punto de vista porque estaban privados del derecho al voto.
Desde entonces, el número de personas que apoyan a la UE se ha reducido dramáticamente.
La encuesta llevada a cabo por los investigadores letones Maris Cepuritis y Rinalds Gulbis demuestra esta afirmación. Según sus resultados, el 56% de los encuestados están de acuerdo con que la entrada en la UE contribuyó a una reducción del desarrollo de la economía de Letonia, el 75% de los residentes están de acuerdo con la afirmación de que el bienestar de los letones no preocupa a las autoridades de la UE.
Ahora los letones entienden (aunque no siempre tengan la base probatoria) que la creación de la UE es un proyecto tanto de la élite gobernante como del capital. Así, el 73% de los residentes están de acuerdo en que sólo un pequeño grupo de personas se benefició de la entrada de Letonia en la UE, mientras el 71% de los encuestados está de acuerdo con que “los países occidentales utilizan a Letonia para sus propios intereses”.
La actitud de la población hacia el período soviético es muy indicativa. El 54% está de acuerdo con que “de hecho, Letonia fue feliz como parte de la URSS” mientras sólo el 12,8% está en desacuerdo con esa afirmación[7].
Ahora consideremos el estado económico de Letonia para entender mejor por qué los letones se han desencantado tan amargamente con la UE.
El politólogo letón Einars Graundins recopiló una selección de datos impactantes para la conferencia internacional “Armenia: perspectivas geopolíticas y de integración”, que tuvo lugar en Ereván en abril de 2013.
El 49% de los dos gigantes de la industria de las telecomunicaciones en Letonia, Lattelecom y el operador móvil LMT, pertenecen a compañías suecas. TeliaSonera en el caso de Lattelecom y TeliaSonera AB y Sonera Holding B.V. en el caso de LMT.
Empresas extranjeras controlan todo el mercado de las telecomunicaciones en Letonia. En el campo de los medios de comunicación de masas, el grupo sueco MTG compró las principales cadenas de TV comercial y controla entre el 60 y el 65% del mercado publicitario en TV. Dos de los tres principales, y con mayor potencial, portales de Internet pertenecen a la empresa noruega Schibsted Media Group (TVNET) y a la corporación finlandesa Sanoma Oyj (Apollo.lv).
Más del 50% de todo el comercio minorista de Letonia está bajo control de dos cadenas de supermercados, incluyendo la segunda cadena más grande, Rimi Latvia, que pertenece a la compañía sueca ICA AB. Según los datos del Consejo de la Competencia, más del 70% del mercado minorista de combustible -estaciones de servicio- pertenece a tres compañías, y dos de ellas son extranjeras: la canadiense Statoil Fuel & Retail y la finlandesa Neste Oil.
Entre el 13 y el 30% de los bosques que forman parte de la riqueza nacional de Letonia también están en manos de extranjeros. Nadie sabe la cifra real. El mayor propietario de bosques en nuestro país es la compañía escandinava Bergvik Skog. Una quinta parte de la tierra de Letonia, incluyendo las mejores tierras de labranza, pertenece a extranjeros o a estructuras que ellos controlan. Según nuestros cálculos, sería aún más: sobre el 30%, pero la situación real podría ser peor. Por orden de la UE, todas las fábricas de azúcar de Letonia fueron cerradas, pero sus marcas fueron compradas por estructuras escandinavas. Por ejemplo, Jelgavas cukurs (Azúcar de Jelgava) pertenece ahora a Dan Sukker, que vende su azúcar desde Europa utilizando la antigua marca letona. Todo el dinero entregado por la UE para el desarrollo de la flota pesquera se utiliza únicamente para destruir barcos pesqueros. Así, en un instante, en Letonia se han destruido tanto los competidores de Europa como dos sectores históricos de la industria: la producción azucarera y la pesca.
Según los datos publicados por el periódico Dienas Bizness, en 2011 cuatro bancos escandinavos (Swedbank, SEB, Nordea y DnBNord) controlaban más del 50% del sistema bancario. Según mis cálculos, el porcentaje ya llega al 75%. En 2012, el gobierno de Letonia vendió a bancos escandinavos el único banco cuyo capital era 100% estatal: Hipotēku un zemes banka”[8].
Para poder entrar en la UE, Letonia tuvo que pagar mediante el incremento del déficit presupuestario y el colapso de la economía nacional. Y ése no es el único problema de Letonia. Un análisis interesante de la situación lo hacen los investigadores rusos de mercados internacionales Yuri Baranchik y Aleksandr Zapolskis:
“La naturaleza del proceso no depende del tamaño territorial de tales países o de las fechas de entrada en la UE. Esto último suele afectar sólo al ritmo general de degradación industrial. Un ejemplo dramático de lo antedicho es la comparación de la situación en dos países: Grecia, que se unió a la UE en 1981, y Letonia, que lo hizo el 1 de mayo de 2004. En ambos casos los primeros años supusieron un notable crecimiento del PIB nacional y el nivel general de riqueza nacional. No obstante, esto se consiguió mediante el recurso a fuentes externas de crédito y a la privatización de la propiedad estatal. La industria letona, en general, quebró al ser incapaz de competir con la industria europea (en primer lugar, con la alemana, en menor medida con la francesa y, mucho menos, con la británica). (…) El patrón común de las consecuencias de unirse a la UE, en el caso de Letonia, únicamente se diferencia en el ritmo de destrucción de su propia industria. En 1996 la agricultura y la industria generaban el 30,1% del valor añadido total y empleaban al 36,3% de los trabajadores del país. En ocho años de pertenencia a la UE, el porcentaje de la agricultura en el PIB del país se redujo a una tercera parte y el de la industria a menos de la mitad. Sin embargo, el comercio mayorista y minorista, el transporte, la logística, los servicios de información y comunicación crecieron hasta un desconocido 32,5%. Hoy Letonia es incapaz de ofrecer a su población suficientes alimentos y bienes manufacturados. Al mismo tiempo, el importe de la deuda exterior en 2012 superaba el 131% del PIB. Las mismas consecuencias se ven en Lituania, Estonia y en toda Europa sudoriental”[9].
Es habitual que los partidarios de la UE se basen en las entradas multimillonarias de fondos europeos para hablar a favor de la UE. Sin embargo, no son todo flores. La compañía auditora KPMG resumió la política financiera europea de siete años (2007-2013) en el informe “Los fondos de la UE en Europa Central y Oriental”. Del informe se desprende que la región central y oriental de Europa se mantiene estancada y subsidiada: el 18% de su PIB agregado es creado por medio de los fondos de la UE. El porcentaje de subsidios de la UE en el PIB de los Estados bálticos es uno de los más grandes de la UE: el 20%. Sólo el de Hungría es mayor (25,5%).
Además, el principal apoyo económico estaba destinado a la mejora de las infraestructuras. De hecho, Letonia recibió para eso 3,2 mil millones de euros de un total de 4,5 mil millones de euros[10].
A la burocracia de Bruselas, por decisión de los organismos interestatales de la UE (representantes de la burguesía de los países de la UE), le gusta dar dinero “para infraestructuras”, no para el desarrollo de la industria, explicando que las adecuadas infraestructuras darán un impulso al crecimiento independiente de la economía local. Sin embargo, tal distribución de recursos se hace fundamentalmente para incrementar la rentabilidad del capital. La modernización de la infraestructura por medio de maquinaria, equipamiento y materiales de países altamente desarrollados de la UE ofrece ventas rápidas de la producción industrial de sus empresas, ofreciendo un pequeño nivel de empleo en la construcción y el transporte y apoyando el nivel general de servicios públicos en Letonia. Sin embargo, debido a la balanza de pagos negativa, el país se hunde cada vez más en la deuda.